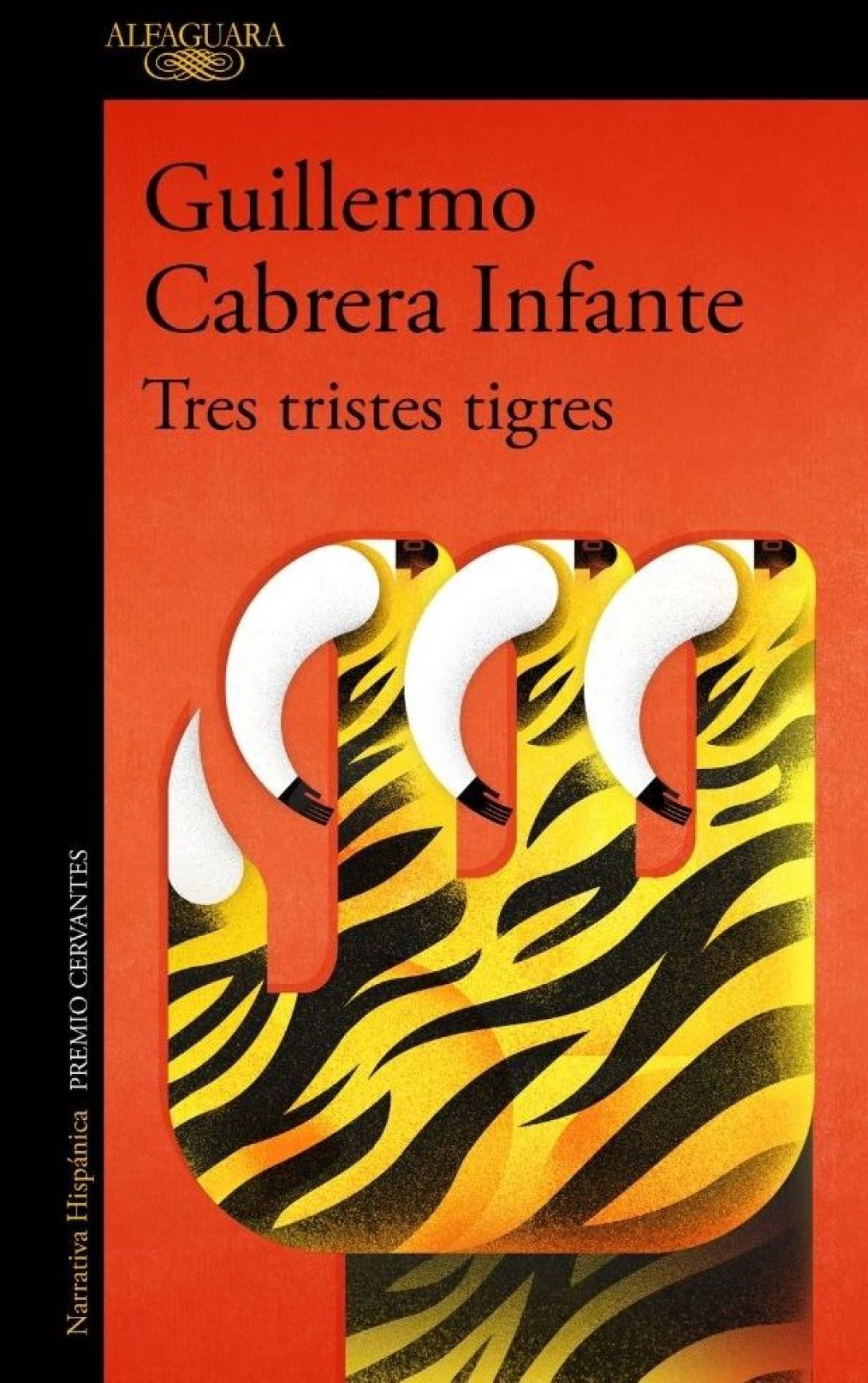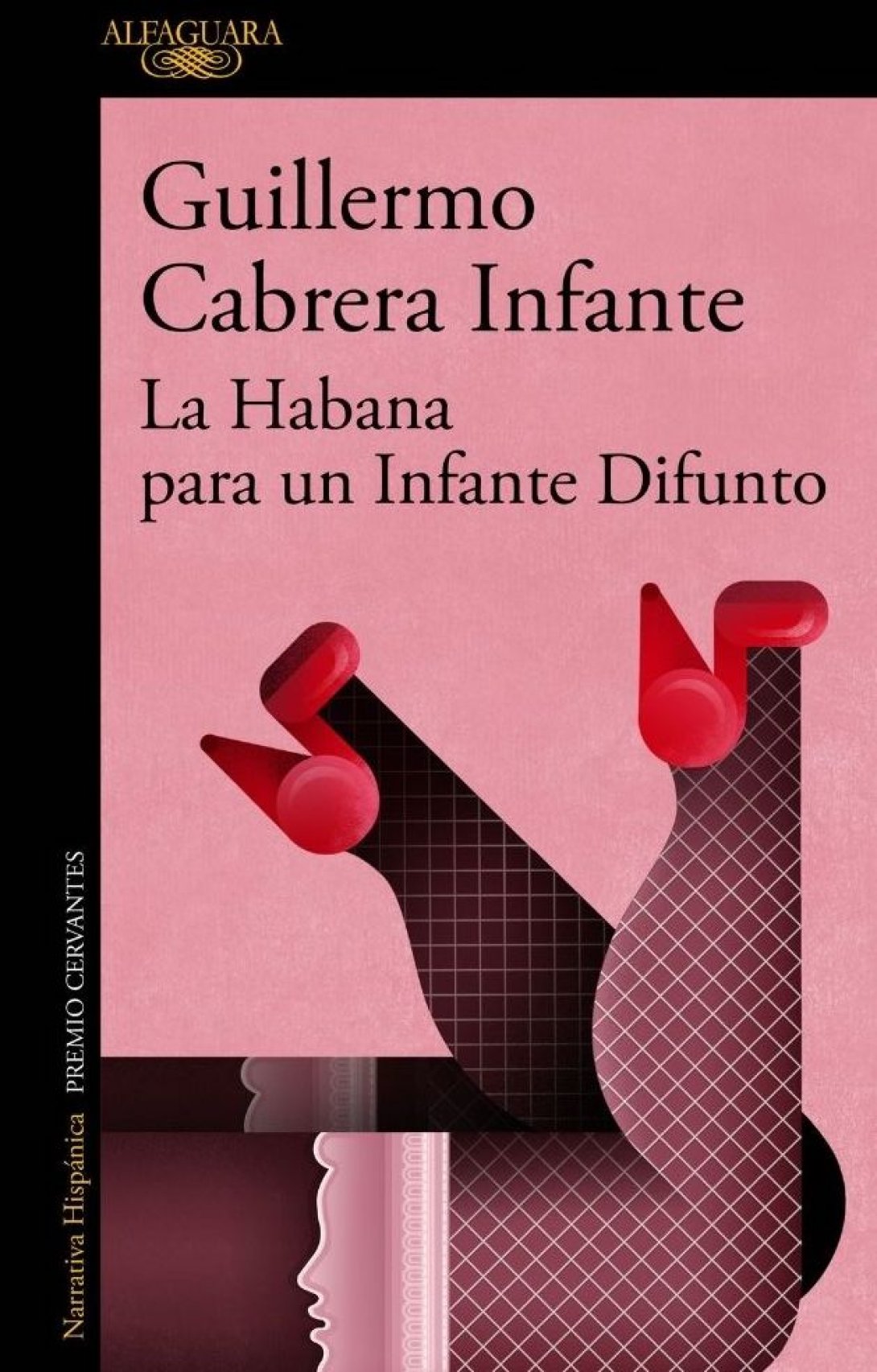Guillermo Cabrera Infante fue un revolucionario tibio y un renegado a su pesar. Forzado por la censura de Batista e impulsado por su irrefrenable jugueteo con la lengua, de joven solía firmar sus textos periodísticos con una contracción de sus apellidos: Caín. Y fue tal para los miembros del establishment de la revolución, los politiCastros. Lo fue para muchos de sus amigos entrañables que siguieron haciendo carrera diplomática o artística a la sombra del poder castrista y castrense. Pero no lo fue porque así lo buscara activamente. La condición de renegado se la impuso el régimen antes de que él pudiera serlo a pleno pulmón y por méritos propios: “la hostigación comenzó desde antes de activarme” como exiliado, reconoció ante un agente de Scotland Yard que inspeccionó su apartamento en Londres tras un intento de los agentes del G2 de hurtarle un manuscrito contrarrevolucionario que aún no había escrito ni pensaba escribir, y que años después terminó encarnando en Mea Cuba.
¿Podría haber dicho de sí mismo lo que escribió sobre Reinaldo Arenas: “nunca fue revolucionario y siempre fue un rebelde”? Fue rebelde fuera de la dimensión política. Lo fue en la personalísima construcción de sus obras narrativas y en sus malabarismos verbales, un arte de dislocar la lengua que dominó como muy pocos escritores y habladores hispanoamericanos. Y lo fue cuando el suplemento literario Lunes del periódico Revolución, nacido en la clandestinidad, en 1956, como órgano del Movimiento 26 de Julio que llevó a Fidel Castro al poder, fue suprimido en 1961, cuando su director Cabrera Infante, sus redactores y colaboradores y decenas de intelectuales cubanos firmaron un manifiesto protestando contra el secuestro por el Instituto del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC) de PM, un documental sobre la vida nocturna habanera –“tarde en la tarde”– que, a espaldas pero no a escondidas de la oficialidad, había sido patrocinado por Lunes: “furtivas incursiones de la cámara en restaurantes turbios en penumbra y bares y cuevas aún abiertas sin Polifemo, concurridos por la clientela habitual, el cubano de a pie: obreros, vagos, bailadores de todo sexo y raza, que se empeñaban en vivir el momento antes de que termine la velada.”
Como casi todo lo que escapara un pelín al control estatal, el filme fue considerado contrarrevolucionario. Pero los hacedores de Lunes, creyéndose en posesión de una patente de corso –“la censura no existía para nosotros”, “éramos nuestros propios amos… el fruto dorado de Revolución, el periódico de la Revolución, la voz del pueblo, la voz de Dios”– cruzaron desaprensivos la línea de lo que les era permitido, desconociendo entonces que “sin saberlo, éramos también esclavos”, y fueron acusados de “crímenes contra el hombre, contra el estado, contra el partido, contra natura y aun contra la tipografía.”
El clan de Lunes se sintió omnipotente cuando intentó “limpiar los establos del auge literario cubano, recurriendo a la escoba política para asear la casa de las letras. Esto se llama también inquisición y puede ocasionar que muchos escritores se paralicen por el terror. La revista, al contar con el aplastante poder de la Revolución (y el Gobierno) detrás suyo, más el prestigio político del Movimiento 26 de Julio, fue como un huracán que literalmente arrasó con muchos escritores enraizados y los arrojó al olvido. Teníamos el credo surrealista por catecismo y en cuanto estética, al trotskismo, mezclados, con malas metáforas o como un cóctel embriagador. Desde esta posición de fuerza máxima nos dedicamos a la tarea de aniquilar a respetados escritores del pasado. Como Lezama Lima, tal vez porque tuvo la audacia de combinar en sus poemas las ideologías anacrónicas de Góngora y Mallarmé, articuladas en La Habana de entonces para producir violentos versos de un catolicismo magnífico y obscuro —y reaccionario. Pero lo que hicimos en realidad fue tratar de asesinar la reputación de Lezama.”
Esa escoba política solo podía blandirse contra quienes empezaban a ser identificados como enemigos de la revolución. Barrían a quienes la castronomía no podía digerir. Creyendo asirla por el mango, los de Lunes terminarían siendo barridos por quienes realmente empuñaban la escoba: primero hacia Casa de las Américas o el desempleo; después hacia el exilio, el suicidio, la prisión y/o el olvido.
Cabrera Infante se quemó en un episodio menor y sin pretender la confrontación. Se había revelado sin rebelarse. Todavía no era una enemigo, pero sí un amigo al que conviene mantener alejado. Con revelaciones implícitas más que con rebeldías explícitas, casi sin comerlo ni beberlo, expuso la extrema intolerancia del régimen. Ahí empezó su “complejo de Castración”, como lo llamó en Mea Cuba, pero no su ruptura. Tampoco su confrontación. No la hubo ni siquiera en los primeros largos años de exilio: “Durante mucho tiempo guardé silencio. Me negué a conceder entrevistas, me encerré a trabajar y me aparté tanto de la política cubana como de los cubanos políticos de todos los colores… Sin resultado —porque el comunismo no admite drop-outs.” Triste constatación: la contracara de la tibieza de Cabrera Infante es el fanatismo de los intelectuales de izquierda que se apresuraron a denostarlo.
Ninguna sorpresa hay en su disidencia cocida a fuego lento y atizada por la persecución. En Cuba no había tenido pelambre de animal político: “la única guerra civil que conocía era la individual” y por eso “pudo más el olor de la carne de Emilia… el conocimiento de su cuerpo y la penetración de su carne que la siempre en rescoldo pasión política.” Estuvo en las antípodas del credo que Serguéi Necháyev plasmó en su Catecismo revolucionario: el revolucionario ha de tener un solo pensamiento y pasión (la revolución), y su naturaleza “excluye toda forma de romanticismo, así como toda clase de sentimientos, exaltaciones, vanidades, odios personales o deseos de venganza. La pasión revolucionaria debe combinarse con el cálculo frío. En todo tiempo y lugar, el revolucionario no debe ceder ante sus impulsos personales, sino ante los intereses de la revolución.” En el fugaz cénit de su politización, Cabrera Infante procuró combinar la tenue pasión revolucionaria con los arrebatos carnales: “el lugar donde esconderme políticamente será (podrá ser) el lugar para reunirme políticamente.”
Tal vez por eso nunca llegó al extremo de convertirse en un “profesional de la amargura”, como dijo que decían de Arenas, semejante en esto a Céline.Sus ataques al régimen fueron casi siempre mandobles lanzados, a veces al desgaire, hacia funcionarios específicos y no al sistema en su conjunto. El sistema solo fue un telón de fondo en sus narraciones. Sus dos grandes textos autobiográficos –Cuerpos divinos y Mapa dibujado por un espía- fueron más relatos de sus escarceos eróticos que documentos contestatarios. Sin embargo, como sucede a menudo en la literatura, no todo lo que se cuenta muy poco termina contando poco: el boceto de la Habana de principios de los años sesenta es de una riqueza que no puede medirse en el número de palabras que le dedica. O precisamente por ser siempre escueto y de refilón es un telón de fondo que se graba en la retina.
Y es que Cabrera Infante estaba viendo todo por el rabillo del ojo. Supo ver y vio tan pronto que para sacárselo de encima el autócrata mandante —sin “co-mandantes” que le estorbasen— le concedió un exilio dorado como diplomático. Lo que había visto, sin embargo, no fue óbice para que se mantuviera firme tres años en la embajada de Cuba en Bruselas, representando a un gobierno carcomido por la polilla de la morosidad burocrática, minado por la ineptitud camuflada como fidelidad a la ortodoxia y sumido en la esquizofrenia de funcionarios que representaban un perpetuo baile de máscaras ante un primer ministro despótico y un presidente pelele “que entonces se creía de veras que era presidente”. Formó parte de un nutrido grupo de intelectuales que intentaban sobrevivir y escalar posiciones en un balde de cangrejos donde se mezclaban y competían arrogándose la victoria sobre Batista los miembros del Movimiento 26 de Julio, el Partido Comunista y el Directorio Estudiantil Revolucionario.
Desde su sillón diplomático al otro lado del Atlántico adujo ignorancia: “Él no tenía la menor idea de que estaban ocurriendo estas persecuciones”.Frágil excusa, sabiendo que desde el cierre de Lunes tenía conocimiento de que una “sección especial de la Policía denominada Escuadrón de la Escoria se había dedicado a arrestar, a ojos vista, en el casco antiguo, a todo transeúnte que tuviese un aparente aspecto de prostituta, proxeneta o pederasta.”¿Lo cegó la conveniencia, la costumbre —el verdadero tirano, decía Píndaro—, la nostalgia?: “Todavía en Bélgica yo añoraba Cuba, su paisaje, su clima, su gente, sentía nostalgias de las que no me libro aún, y pensaba nada más que en regresar”.
Tuvo que aparecer un soplón de medio pelo —un subordinado directo de Manuel Barbarroja Piñeiro, agente del temible G2 que por un asunto baladí le juró venganza y acechó la primera oportunidad de ejecutarla— para que Cabrera Infante desempañara sus espejuelos y fuera a conocer a qué país y Estado prestaba sus servicios. Regresó a Cuba en 1965 para los funerales de su madre y se encontró convertido en un paria de la revolución. Amaneció en el trópico convertido en un renegado de tomo y lomo. Fue retenido en la isla contra su voluntad por una llamada fulminante que el ministro de Asuntos Exteriores Raúl Roa hizo cuando Cabrera Infante tenía un pie en el avión que debía llevarlo de regreso a Europa. Sin decírselo, fue despojado de sus prerrogativas de funcionario público —incluido del salario— menos el acceso al Diplomercado, soñado como oasis, pero solo superior a las tiendas comunes por su dotación de ron, cebollas y plátanos.
Solo entonces posó sus ojos en Cuba y se percató de que se caía a pedazos: “esa Habana Vieja que había recorrido como se recorre un pueblo fantasma, poblado por ruinas y el polvo del recuerdo”. Notó que los otrora singulares comederos no eran más que bodegones vacíos dedicados día y noche al machacón perifoneo de los discursos de Fidel Castro y a mostrarse como una grotesca imitación de lo que fueron: “en lugar de los chorizos, jamones, butifarras, morcillas y mortadelas que colgaban del techo, delante de los anaqueles colmados de botellas de vino, estaba vacío, pelado, y del antiguo esplendor culinario español no quedaban ni huellas. Comieron lo que había: un potaje de lentejas, que era un salcocho parecido al chocolate, y pan. Tampoco había postres ni cerveza y bebieron agua tibia, ya que la refrigeración del bodegón estaba rota.”
Miró que la gente languidecía: “el paso regular pero cansado, los brazos flácidos a un lado, el aire lacio, y todos le parecieron como agobiados por un pesar profundo… Ya supo qué parecían: ¡los zombies de Santa Mira en la Invasión de los muertos vivientes!”Supo de la ubicua vigilancia de los Comités de Defensa: “¡También (y esto ya es el colmo) me preguntó que por qué me cambiaba yo tanto de ropa!” Se asqueó con la criminalización de la homosexualidad y la ubicación de los homosexuales “de manera metódica, con un censo de delincuentes sexuales llevado a cabo en los centros de trabajo y por los Comités de Defensa en cada cuadra”. Y también por el recién creado departamento de Lacras Sociales del Ministerio del Interior. Los bugarrones, como se dice en Cuba, pronto serían enviados en decenas de millares a los campos de trabajo de las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción). El escritor diletante se dio de sopetón con una Haydée Santamaría que hacía apología descarnada de la represión: “¿Quince mil presos? Pues mira, chico, dile que si son quince mil o cincuenta y un mil es lo mismo. La Revolución no cuenta a sus enemigos sino que acaba con ellos”.
Danzando con sus máscaras y alternándolas alegremente, los funcionarios lo hacen cómplice de su descontento o le permiten que sobreviva arrojándole migajas y propinándole palmaditas. Nicolás Guillén, resentido porque Fidel Castro lo había pintado como holgazán ante unos estudiantes, se permite emitir críticas susurrantes pero inusitadas y subidas de tono: “¡Este tipo es peor que Stalin! Por lo menos Stalin está muerto pero este va a vivir 50 años más y nos va a enterrar a todos”. Roberto Fernández Retamar le paga colaboraciones con la revista Casa de las Américas, a pesar de que siempre se cuidó muy mucho de no salirse de los renglones pautados por el castrismo y a que debía su puesto de director al hecho de haber denunciado —por sus pecados contra natura— a su predecesor, Antón Arrufat, amigo de Cabrera y ex redactor de Lunes. Y Lisandro Otero, que después se convertirá en rival titulado —¿lo era solapado desde que su novela Pasión de Urbino obtuvo el segundo lugar, cuando Cabrera Infante ganó el primero?—, lo despide como amigo entrañable dando una fiesta sin viandas porque su refrigeradora no alberga más que botellones de agua.
Todos son expertos en el arte del disimulo y le rinden su aprecio porque Cabrera acaba de ser consagrado con el premio Biblioteca Breve por Tres tristes tigres, que todavía no se llama así y que en breve sería publicado por Seix Barral. Todos, incluyendo Alejo Carpentier, se le muestran deferentes, aunque seguramente su caída en desgracia es la comidilla de los más conspicuos mentideros. Y todos, humillados y ofendidos, hombres de talento y plumas de primer orden, se someten al gran mandante, diciendo “déjenos, por favor, seguir viviendo y nosotros prometemos ponernos en un rincón”. Arrufat, después de haber sido enviado a empaquetar libros en un sótano durante nueve años, se ganó un rincón y muchos premios, merecidos por su talento pero ganados con adulaciones a veces son tan subidas de tono que parecen sarcasmos apenas velados. Tal vez se llevará el secreto a la tumba el que hoy dice que a Cuba la gobiernan sabios y antes escribió contra el régimen que “nos impuso que muriéramos como escritores y que continuáramos viviendo como obedientes ciudadanos”.
Contribuyeron de esa forma a la construcción de ese Homo castristus que reproduce y acompaña parte de la andadura del Homo sovieticus descubierto y descrito por Svetlana Aleksiévich: “En setenta y pocos años, el laboratorio del marxismo-leninismo creó un singular tipo de hombre: el Homo sovieticus. Algunos consideran que se trata de un personaje trágico; otros lo llaman sencillamente sovok [pobre soviet anticuado]”.
Su búsqueda la llevó a “aquellos que se habían adherido por completo al ideal, a aquellos que se habían dejado poseer por él de tal forma que ya nadie podía separarlos, aquellos para quienes el Estado se había convertido en su universo y sustituido todo lo demás, incluso sus propias vidas. Personas incapaces de sustraerse a la historia con mayúsculas, de despegarse de ella, de ser felices de otra manera.”Ella misma se reconoce en lo peor de esa especie: “Nunca fuimos conscientes de la esclavitud en que vivíamos; aquella esclavitud nos complacía”.
Así ocurrió en Cuba para los militantes comunistas y del Movimiento 26 de Julio que asumieron letales formas de exilio para ganar puntos y emerger de la marginación vivos o muertos: “Unos a África, otros a Vietnam, estos revolucionarios en desgracia buscaban convertirse en héroes lejanos o en mártires en tierra extraña: todo antes que seguir padeciendo el ostracismo que padecían en Cuba.”
Cabrera Infante vio ese sometimiento también entre los preteridos por el régimen, cubanos sin pedigrí revolucionario: “él no puede menos que recordar cuando temió que ella se le revelara como un agente del servicio secreto porque ahora la vio casi llorando, llorando ante las palabras dejadas escritas por el Che Guevara, leídas por Fidel Castro, y él se pregunta cómo esta muchacha que ha recibido del régimen solamente empellones y patadas y puertas en la cara puede todavía sentir algún fervor, todo ese fervor, por esta causa que para él se revela, aun en ese discurso, precisamente por ese discurso, como una abominación.”
Y finalmente vio en sí mismo la resignación, el pánico y el doblez: “Él pensó en su viaje y le dijo a Arrufat que tenía razón pero que él no creía que se podía hacer nada, que había que aceptar el futuro como un destino inexorable”; “él creía que de estar en Cuba había que estar lo más callado y quieto, lo más quedo posible… presentar el más bajo de los perfiles”; “él cortó con la declaración hipócrita (sólo él podía medir lo insondablemente hipócrita que era) de que no lo fastidiara Sara con la leche, que estaba harto con la preocupación cubana por la comida, que quería que le hablaran de otra cosa, de razones más profundas para estar descontento”.
Ese renegado a la fuerza supo ver —entre un polvo y otro, lúcido y lúdico, y libidinoso— la corrosión del carácter que empezaba en Cuba y que cristalizaría en el triste Homo castristus. Seguramente logró ver el ulterior vasallaje de muchos amigos y la abyección en la que cayeron quienes se aferraron a huesos cada día más carcomidos. Al principio intentó ver hacia otro lado, pero desde el rabillo del ojo iba registrando el huevo de la serpiente y la trasformación de seres humanos reducidos a sus máscaras.