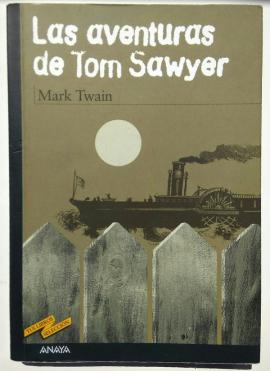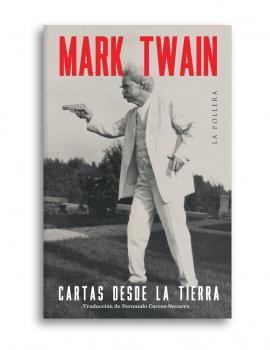Allá por 1993, cuando aún estaba en la vida laboral activa y me desempeñaba como redactor cultural en el servicio latinoamericano de la Radio Deutsche Welle, se me ocurrió proponer una serie dedicada a siete escritores indiscutibles que no ganaron los que hubieran debido ser los siete primeros Premios Nobel. En lugar de Sully Prudhomme, Mommsen, Bjørnson, Echegaray ex aequo con Frédéric Mistral, y luego Sienkiewicz y Carducci, que ya me dirán ustedes si los leyeron o si recuerdan haber leído algo de alguno de ellos, en lugar de ellos, digo, considerar que debieron ganarlo Zola, Rilke, Ibsen, Tolstoi, Galdós y Machado de Assis ex aequo con Mark Twain; y ya me dirán ustedes si no va una cierta diferencia cualitativa de lista a lista.
[A decir verdad estuve dudando si el ex aequo del año 1906 no tendría que ser entre Mark Twain y Rubén Darío, porque también sostuve siempre que si España, y no Inglaterra, hubiera sido la potencia colonial de los siglos XIX al XX, entonces el Nobel de 1913 no se lo habrían concedido a Rabindranath Tagore sino al nicaragüense. Pero en una comparación de méritos entre Darío y Machado de Assis, la balanza siempre caía del lado de Brasil, y de todos modos dejaba abierta la postulación de don Rubén para 1913].
Sea como fuere, por aquel tiempo fui nombrado subjefe de la redacción y, lo que es “más pior” (© Cantinflas), anchorman principal de los dos informativos diarios, live, para América Latina; y es así como mis cinco últimos años en la RDW estuvieron dedicados sola y exclusivamente a la remilperrísima actualidad y a la burrocracia [sic]. Hélas!
Ahora, cuando hace poco se han cumplido ciento diez años de la muerte († 21.4.1910) del gran autor estadounidense, recupero aquella idea de mis viejos archivos y la traigo a la luz pública como homenaje a un maestro de la ironía y de la prosa narrativa. Un maestro en el sentido más pedagógico de la palabra. Porque leyendo a Mark Twain, se aprende, y se aprende mucho.
De mí puedo decir que mi acceso a la gran literatura universal, sin yo saberlo, fue a través de sus novelas y las de Robert Louis Stevenson, en particular La isla del tesoro. Y en el caso de Mark Twain, en particular, Un yanqui de Connecticut en la corte del Rey Arturo. No olvidaré jamás la lectura de la escena del duelo en Camelot, entre el caballero de la Tabla Redonda armado de punta en blanco, con coraza, yelmo, penacho, lanza y caballo engualdrapado, y el prosaico yanqui a pie con nada más que su pistola. Y luego, cuando los cortesanos consternados se acercan al cadáver del caballero, la estupefacta comprobación de que parecía mentira que por un agujero tan chico [el orificio de la bala en la coraza], hubiera podido escaparse un alma tan grande. Todavía me río al recordar la escena, y que me perdone la reina Ginebra. Así como los deudos del caballero muerto en combate tan desigual.
También las aventuras de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn hicieron mis delicias, y asimismo ese casi cuento de Las mil y una noches que es Un billete de un millón de libras esterlinas, con el que Twain rindió un homenaje sutil a la extravagancia doblada de un profundo sentido moral del pueblo británico. Y por supuesto, me divertí como un enano con los Recuerdos personales de Juana de Arco y con el Diario de Adán y Eva, así como con el relato de sus viajes por la vieja Europa, en especial los capítulos dedicados a la observación de las costumbres alemanas. Su texto sobre el idioma alemán pertenece al dominio de lo genial.
Algo más tarde he descubierto además que Mark Twain fue desde 1901 hasta su muerte, vicepresidente de la Liga Antiimperialista Americana y supo decir palabras muy duras para descalificar la actuación de su país en las Filipinas, la del imperialista inglés Cecil Rhodes en el sur de África y la del rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo, donde impuso su ley a sangre y a fuego: la sátira de Mark Twain titulada “Soliloquio del Rey Leopoldo” es una que con sumo gusto habrían podido firmarla Jonathan Swift o Voltaire.
Además era una inteligencia poderosa, y como tal, desmitificadora, y acaso ello no se vea de manera más palpable que en sus Cartas desde la Tierra, que recién pudieron publicarse en 1962, más de medio siglo después de haber muerto el autor: tan tenaz fue la resistencia de su familia a que llegaran al público unas reflexiones «tan deliciosamente escépticas, heréticas, blasfemas», como las califica Héctor Abad Faciolince. Descubro que están libres a disposición del lector en Internet y no resisto la tentación de copiar este fragmento de la Carta VIII, para abrirles el apetito.
Dice Twain:
«”No cometerás adulterio” es un mandamiento que se nos ordena obedecer a todos, no establece distingos entre las siguientes personas:
Los niños recién nacidos
Los niños de pecho
Los escolares
Los jóvenes y las doncellas
Los jóvenes adultos
Los mayores
Los hombres y mujeres de 40 años
De 50
De 60
De 70
De 80
De 90
De 100
«El mandamiento no distribuye su carga adecuadamente, ni puede hacerlo. No es difícil acatarlo por los tres grupos de niños. Es progresivamente difícil para los tres grupos siguientes, rayando en la crueldad. Felizmente se suaviza para los tres grupos posteriores. Al alcanzar esta etapa, ha hecho todo el daño que podía hacer, y podría suprimirse. Pero con una imbecilidad cómica se extiende su aplastante prohibición a las cuatro edades siguientes. Pobres viejos desgastados, aunque trataran no podrían desobedecerlo. ¡Y pensar que reciben loas porque se abstienen santamente de cometer adulterio entre ellos!
«Esto es absurdo, porque la Biblia sabe que si se le diera la oportunidad al más anciano de recuperar la plenitud perdida durante una hora, arrojaría el mandato al viento y arruinaría a la primera mujer con quien se cruzara, aunque se tratase de una perfecta desconocida. Es lo que yo digo: tanto los mandamientos de la Biblia como los libros de derecho son un intento de revocar una Ley de Dios, que en otras palabras expresa la inalterable e indestructible ley natural. El Dios de esta gente les ha demostrado con un millón de actos que Él no respeta ninguno de los mandamientos de la Biblia. Él mismo rompe cada una de Sus leyes, incluida la del adulterio.
La Ley de Dios, al ser creada la mujer, fue la siguiente: No habrá límite impuesto sobre tu capacidad de copular con el sexo opuesto en ninguna etapa de tu vida. La Ley de Dios, al ser creado el hombre, fue la siguiente: durante tu vida entera estarás sometido sexualmente a restricciones y límites inflexibles.
«Durante veintitrés días de cada mes (no habiendo embarazo), desde el momento en que la mujer cumple siete años hasta que muere de vieja, está lista para la acción, y es competente. Tan competente como el candelero para recibir la vela. Competente todos los días, competente todas las noches. Además, quiere la vela, la desea, la ansía, suspira por ella, como lo ordena la Ley de Dios en su corazón Pero la competencia del hombre es breve; y mientras dura es sólo en la moderada medida establecida para su sexo. Es competente desde la edad de dieciséis o diecisiete años y durante un plazo de treinta y cinco años. Después de los cincuenta su acción es de baja calidad, los intervalos son amplios y la satisfacción no tiene gran valor para ninguna de las partes; mientras que su bisabuela está como nueva. Nada le pasa a ella. El candelero está tan firme como siempre, mientras que la vela se va ablandando y debilitando a medida que pasan los años por las tormentas de la edad, hasta que por fin no puede erguirse y debe pasar a reposo con la esperanza de una feliz resurrección que no ha de llegar jamás.
«Por constitución, la mujer debe dejar descansar su fábrica tres días por mes y durante un período del embarazo. Son etapas de incomodidad, a veces de sufrimiento. Como justa compensación, tiene el alto privilegio del adulterio, ilimitado todos los demás días de su vida».
[El fragmento transcrito es la mejor demostración de que si un texto está sostenido por una armazón sintáctica impecable y por un pensamiento convincente y bien trabado, no es capaz de cargárselo ni la más miserable de las tra(i)ducciones. Hasta yo, que no sé inglés, me he dado cuenta de semejante desafuero perpetrado contra esta prosa].
¡Y pensar que hubo que esperar a 1930 para que Sinclair Lewis, bastante marktwainiano en buena parte de su obra, fuese el primer escritor estadunidense que se alzase con el Premio Nobel! Por cierto que en su discurso de Estocolmo mencionó que incluso Mark Twain había sido domesticado por la “genteel tradition” de la literatura nacional. Pero hay que disculparlo: en 1930, las Cartas desde la Tierra aún seguían inéditas.